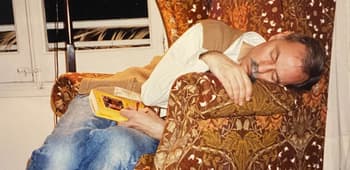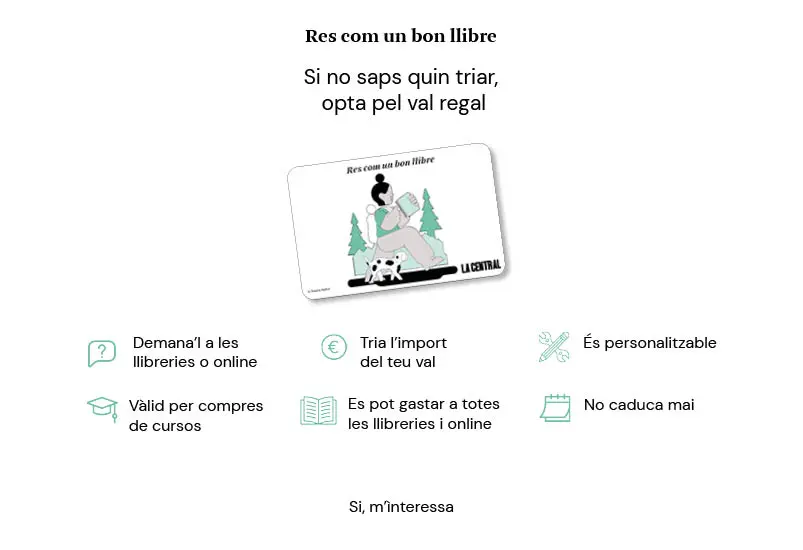Les nostres recomanacions i propostes

Entrevista
Entrevista a Vicente Valero
"Viajeros y extraños"
Per Antonio Ramírez
21.7.2014
Vicente Valero: Totalmente. Al margen de que sea de ficción o no ficción, es una continuidad, incluso con mi poesía. Cuando me preguntan cómo es el salto de la poesía a la narrativa, yo respondo que hay un salto en el lenguaje de mi poesía, que no es narrativa (hay otros poetas de mi generación que son narrativos, que cuentan cosas; yo no cuento nada). Necesitaba otro lenguaje para narrar. Sin embargo, el mundo de mi poesía, de mis ensayos y de este libro no es
un mundo muy diferente, es el mismo mundo, mi mundo, lo que yo veo y lo que yo siento.
Yo trataba de buscar, por ejemplo en el caso del libro de Benjamin, una prosa que se acercara a la ficción, siendo como es totalmente cierto lo que cuento. Y aquí al revés, buscaba una prosa casi de investigación, para unas historias autobiográficas; pero es verdad que no hay una división muy clara entre la ficción, el ensayo y la prosa en general.
A.R.: Si pensáramos en un hilo conductor en tus obras en prosa, quizás podría ser la condición insular, la insularidad como voluntario alejamiento del mundo.
V.V.: Desde luego no es un motivo buscado, es un accidente sobrevenido. Yo vivo esa condición de insular desde que nací, y eso se refleja en mis libros, en tanto en cuanto tienen una parte autobiográfica muy importante, desde mis poemas hasta, incluso, los ensayos. También en mi libro sobre Benjamin en Ibiza, y no digamos ya en Diario de un acercamiento o en Viajeros contemporáneos, donde incluso hay pasajes que adoptan la forma del diario, de confesiones personales.
Y en Los extraños también se da un poco esa situación: hay un reflejo de la insularidad de quien cuenta las historias, desde el momento en que las cuenta desde una isla y en algún momento hay incluso escenas de su infancia.
A.R.: Podría decirse que hay tres miradas sobre esa condición insular. La primera sería la que se dirige a los viajeros que llegan, una mirada sobre todo presente en Viajeros contemporáneos, y en el libro sobre Benjamin, que podríamos ver como un capítulo extendido, a pesar de que cronológicamente no sea exacto.
V.V.: Sí, aunque es anterior; es decir, yo empecé a trabajar en Benjamin y en su viaje a Ibiza. Lo que ocurre es que al estudiar esa época (años 30, 32-33) fui descubriendo otros viajes, otros viajeros, otras personas con las que Benjamin había coincidido, conociéndolos o no. Y eso hizo que fuera tirando de un hilo y viera que había un segundo libro: Viajeros contemporáneos, un libro para hablar de toda la gente que coincidió con Benjamin en aquellos años. Para mí ha sido interesante porque es obvio que el viajero idealista (como era el caso de todos ellos, incluido Benjamin) que viaja a una isla y que la idealiza, y que por tanto cree que ha descubierto lo mejor de ella, para mí ha sido una guía. De alguna forma, ellos me han enseñado a vivir la isla como una experiencia estética maravillosa. Muchas veces, quien ha
nacido o se ha criado en ese propio lugar, no es consciente, al menos de una manera tan amplia.
A.R.: Tú observas al viajero que llega con la mirada cosmopolita de quien ha vivido fuera, ha regresado y sabe comprender ese punto de extrañamiento que está buscando el que llega.
V.V.: Yo intento situarme en los dos lados; en la experiencia propia, básicamente de mi infancia, de haber nacido y crecido en un lugar como esta isla, y al mismo tiempo en la mirada forastera, la mirada del que llega y no llega a comprender bien lo que ve, pero en cambio descubre otros aspectos que a lo mejor, por demasiado familiares, tú no los acabas de ver.
A.R.: En esa mirada hay mucho de Benjamin; esa especie de mirada sobre la mirada, de idea de que la isla permanece como igual a sí misma y es el continente el que se ve empujado por el progreso hacia la modernidad.
V.V.: Los primeros viajeros a las islas no fueron los artistas, los literatos, sino los antropólogos, los arqueólogos, los científicos en busca de endemismos, ya que en las islas encontraban los insectos más raros, las lagartijas más extraordinarias. Luego vienen los pintores y los escritores y, en realidad, hacen un poco lo mismo, es decir, se encuentran con endemismos extraños, a veces folclóricos, obviamente, y casi estudian y trabajan el material igual que lo hacía el científico que había llegado cien años antes.
A.R.: La segunda mirada sobre el viajero podría ser la de Diario del acercamiento. Aquí te situarías en el punto de vista del viajero que reflexiona sobre la experiencia de viajar, de deambular.
V.V.: La poética del Diario de un acercamiento es muy sencilla. En realidad, solo podemos acercarnos a las cosas; pero de esa distancia se generan muchas formas artísticas diferentes. Y la poesía, que es sobre lo que más reflexiono en el libro, pero también la pintura, en realidad son reflejos de ese acercamiento a la realidad, a la verdad de las cosas que buscamos y anhelamos de una manera un poco febril. Esa es la idea que planea en todo el libro. Creo que aparte de acercarnos a las cosas, lo que sabemos es que podemos llegar a conocerlas solo a través de la experiencia mística.
Aunque en mi poesía hay acercamientos místicos, aquí he procurado evitar esta cuestión. Quería ver cómo esa distancia entre nosotros y el conocimiento era en sí misma materia de nuestro arte (poesía, pintura); y quería estudiar esa distancia, esto es, lo que queda entre aquello a lo que aspiramos y el límite al que hemos conseguido llegar.
A.R.: En el Diario se formula una intención poética que anuncia lo que será Los extraños. Aquí la tercera mirada
sobre el viajero es la del que se queda y evoca al que se ha marchado.
V.V.: Sí, con Los extraños el edificio es diferente. Lo que hago es ir a la memoria sabiendo o teniendo la impresión de que cualquier tipo de memoria, y sobre todo la histórica, no es más que una forma de ficción.
Igual que cuando escribimos sobre el futuro o pensamos en él, cuando vamos hacia el pasado estamos haciendo una forma de ciencia ficción. Y en este caso también es totalmente benjaminiano.
Cuando Benjamin dice que si miramos atrás lo único que vemos es un montón de ruinas, yo aquí al mirar atrás, al mirar a mis antepasados, de los cuales solo sé unas cuantas cosas, no veo más que un montón de ruinas. Y entonces viene
el siguiente paso, que es lo que hace el narrador: reconstruir todas esas ruinas fracasando estrepitosamente, porque lo que hace es crear cuatro biografías que son inconexas y están llenas de vacíos. Son unos personajes que están tan alejados de nuestras vidas que no han superado la barrera de internet (en la que estamos todos y probablemente iremos perdurando durante años y más años). Esta búsqueda es ya casi imposible.
A.R.: Además alguno de ellos no ha llegado a vivir plenamente: tu bisabuelo murió a los 28 años. Se anuncia como una vida que podría haber sido y que no ha llegado a ser.
V.V.: Pero que aun así tuvo sus ambiciones y sus fracasos y sus momentos de éxito, y sus conocimientos y sus confluencias extrañas con otros personajes. De hecho, lo que me impulsó a escribir este libro fue pensar que yo era el depositario último de la memoria de estos individuos. Ya nadie se acuerda de ellos, no están en ninguna parte. Eso a mí me aterraba un poco y al mismo tiempo pensaba: ¿y si eso me pasa a mí un día? Imaginemos por un instante alguien que en algún momento dirá: «Soy el último que me acuerdo de Valero. No queda nada: ni sus libros, ni sus datos». ¿Y quién y cómo será esta persona? Pensaba en eso, y en que debería escribir sobre ese personaje; pero ese sería como un libro de ciencia ficción, crear la vida de ese individuo que será el último que piense en mí, y que cuando él desaparezca, yo también lo haré con él. Y fue desde este pensamiento un poco extraño desde el que empecé a reconstruir este montón de ruinas que eran esos cuatro individuos para mí. Esto por una parte.
Por otra, pensé que tenía que perfilar cómo tenía que ser el narrador: ese narrador tenía que recordar al niño que escuchó hablar de ellos por primera vez. Es decir, esos cuatro personajes le llegaron en la infancia al narrador, cuando él empezó a oír de este y del otro. Yo quería que ese narrador hiciera algo por recordar o por homenajear a su propia infancia. Y ahora, ya desde su edad adulta, trata de hacer algo que en realidad es imposible, que es reconstruir sus vidas y darles un sentido.
A.R.: En este empeño, el estilo también se construye para esta historia. ¿Ha habido un esfuerzo por encontrar un tono de voz, un estilo específico, para esta manera de explorar la memoria?
V.V.: Es posible. De los cuatro relatos, el primero que surgió fue «La breve historia…», el de mi abuelo, que murió a los 28 años y a quien no pude conocer. De hecho, tampoco mi madre: tenía un año o menos cuando él murió. Y esto crea una historia especial. Un abuelo, al que uno imagina siempre como un gran narrador, al cual yo tengo que construirle una narración, contarle su propia vida porque él no me ha podido contar nada. Por otra parte, tener un abuelo siempre de 28 años es una sensación muy especial. Pero lo que más me fascinó es cuando descubrí que había coincidido un año en África, en Cabo Juby, con Antoine de Saint-Exupéry, cosa que no me llegó de ninguna manera, sino investigando. Sabía que había estado allí el año 27 y descubrí que Saint-Exupéry también, y que habían coincidido y
se habían ayudado mutuamente para arreglar el aeródromo y construir los hangares de aquel lugar delirante.
Pero claro, cuando descubres algo así, solo puedes hacer literatura.
A.R.: La literatura es la única manera de resolver esa situación.
Tu estilo, que avanza a tientas, recuerda el de otros escritores que han reconstruido su historia familiar, como Thomas
Bernhard, por ejemplo, aunque sin su mala leche.
V.V.: En su caso, también establece unas fórmulas para hablar de su familia que, efectivamente, tienen que ver con todo esto. Para mí Bernhard es un modelo, como Michon, Sebald y tantos otros que nos han ayudado a escribir sobre la familia con unas nuevas fórmulas y unos nuevos conceptos, más allá de la cuestión moral, de la mala leche.
El tema de la familia está ya en la Odisea, en la Ilíada: Homero hace digresiones sobre temas familiares, tanto de los dioses como de los hombres. Y después, a partir de esas digresiones familiares, surgen sagas.
Es decir, la familia sigue siendo una fuente literaria muy importante.
En este libro quería expresar que, para los niños, la relación que una familia común, como la mía, establece con sus extraños (con aquellos que se han perdido en el camino o que, precisamente para poder desarrollar su extrañeza, han tenido que alejarse, o la familia ha tenido que alejarlos para poder ser una familia común) siempre ha sido una fuente para su imaginación extraordinaria. De ahí surgen algunos de los grandes personajes de la historia de la literatura, esos individuos que forman parte heterodoxa de la familia. Para mí eso era interesante, porque no hace falta que sean seres estrafalarios; a veces son personas muy normales pero que, igualmente, han tenido que realizar un itinerario muy diferente a la familia común.
A.R.: Para concluir, tú como escritor también mantienes esa condición insular, al margen de todas las corrientes y de lo que se hace en la península.
V.V.: Cuando uno se aísla, poco tiene que perder y mucho que ganar. Yo creo que precisamente el ser consciente de tu aislamiento y tu condición insular te proporciona una mayor libertad para hacer realmente lo que quieres hacer, en el tiempo que haga falta, sin estar pendiente de otras circunstancias que, en realidad, ya no te afectan.
A.R.: Además, sin prisa, te tomas cuatro o cinco años entre cada libro.
V.V.: No estás en la carrera o, en cualquier caso, estás en otra carrera. Estás en otro lugar.